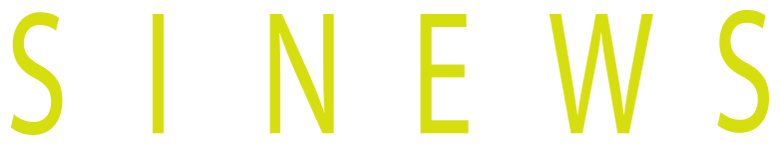¿Cómo celebrar las tradiciones en familia siendo expatriados?
Por fin se acercan las fiestas de navidad, una época que para muchos de nosotros significa un emocionante reencuentro con nuestra familia y nuestras tradiciones. Normalmente, en España, nos unimos para cantar villancicos, comer roscón el día de Reyes y celebrar juntos el comienzo de un nuevo año. A través de estas costumbres nos acercamos a nuestra comunidad y reforzamos nuestro sentido de pertenencia a la cultura que nos rodea, preservando así nuestra identidad cultural.
Para aquellas personas que viven en el país de su cultura de origen la participación en los eventos, ritos y fiestas tradicionales suele constituir un acercamiento natural, intuitivo y sencillo a su propia cultura. Pero, ¿qué ocurre con las familias que se ven inmersas en una cultura distinta a la de su país de origen? ¿cómo se adaptan a las costumbres de su país de destino? ¿qué importancia tiene para ellas mantener las de su propia cultura?
Identidad cultural en los TCK
La identidad cultural es el elemento cohesionador dentro de un grupo social. Es decir, permite a las personas desarrollar un sentido de pertenencia a una comunidad con la cual comparte una serie de elementos comunes. La cultura, así, se conforma por todo hecho social que nos es común dentro de un mismo colectivo: idioma, normas, valores, religión, manifestaciones artísticas, expresiones, humor, símbolos… Además, su adquisición resulta esencial para la construcción de la identidad individual de las personas.
El aprendizaje de dichas pautas culturales se adquiere por medio de la socialización primaria, es decir, en el hogar, y de forma continua, en el resto de contextos sociales. Es por ello que los padres juegan un importante rol al transmitir a sus hijos sus costumbres, valores y tradiciones.
Como se ha mencionado previamente en este blog, uno de los colectivos más proclives a experimentar situaciones de ambigüedad para enmarcarse dentro de una cultura específica es el de los niños/as de la tercera cultura, TCK por sus siglas en inglés (https://www.sinews.es/es/retos-de-los-ninos-de-tercera-cultura/).
Para algunos de estos niños/as y adolescentes, el abandono de las actividades propias de su cultura de origen, así como la dificultad para adaptarse a las prácticas culturales de su país de destino, conforman uno de los retos más complejos a los que se enfrentan: la definición de su propia identidad.
La asimilación cultural y el distanciamiento de las raíces
A través del proceso de asimilación cultural, estos niños/as y adolescentes se adaptan a las características de las nuevas culturas. Este es un proceso progresivo, natural e imprescindible para su correcta adaptación y buen funcionamiento social y escolar. Sin embargo, generalmente viene acompañado de una pérdida algunas de las características de su cultura original.
La inmersión de los TCKs en un nuevo contexto sociocultural puede generar ciertas barreras en la expresión de los comportamientos propios de su cultura de origen. Por ejemplo, será mucho más difícil celebrar las fiestas tradicionales de su cultura debido a la ausencia de contexto.
Además, en el nuevo entorno, estas familias se ven envueltas en distintas dinámicas y expresiones culturales que pueden ejercer, de manera indirecta, una omisión u opresión de la cultura propia. Es decir, factores relacionados con la nueva cultura, como cuestiones administrativas, el nivel socioeconómico escuela, lenguaje, actividades, calendario o festividades, pueden suponer ciertos “obstáculos” para el mantenimiento de la cultura de origen.
Este proceso de asimilación, explica la facilidad con la que los TCKs pueden distanciarse de su cultura de origen, desarrollando una compleja sensación de “pérdida o abandono de sus raíces”, de desconexión son sus tradiciones y de soledad en el mundo.
La importancia de la transmisión de la cultura: Algunos tips para los padres
A través de este artículo, se pretende transmitir a las familias que, en la misma medida que la adaptación a las nuevas culturas es importante para los TCKs, también lo es el mantenimiento de la cultura de su país de originen, siendo esto de relevancia para su bienestar y el desarrollo de su identidad.
Mediante la transmisión de la cultura de origen, los padres de estos niños/as y adolescentes pueden fomentar el sentido de pertenencia a una comunidad, facilitar la comprensión de su propio comportamiento, ampliar y enriquecer su visión del mundo, y dar mayor continuidad a sus propios valores y costumbres.
A continuación, se proponen algunos tips para la transmisión de la cultura propia a los hijos:
a) Mantén el idioma vivo en casa: intenta que aprendan el idioma con la mayor fluidez posible, incluyendo sus expresiones y los gestos por los que se acompaña. El lenguaje nos ayuda a construir nuestras ideas sobre el mundo, por lo que hablarlo les ayudará a entender e identificarse con su cultura.
b) No te olvides de celebrar las fiestas importantes: vístete con los atuendos tradicionales, escucha la música que siempre ha sonado en este día, baila cómo lo hubieras hecho en tu país de origen, e invita a tus hijos/as a celebrar contigo. Invítales a sentir la unión con sus raíces.
c) Cocina y come con ellos los platos tradicionales: un sabor puede recordarnos a un país, a una cultura, a un momento o incluso a una persona. La comida puede ser un excelente vehículo para transportar a tus hijos a su contexto cultura previo y que, al mismo tiempo, disfruten y gocen de él.
e) Edúcales en las actividades y costumbres propias de la cultura: háblales y enséñales aquellas actividades que en su cultura de origen impliquen una forma agradable de pasar el tiempo o diversión. Algunos ejemplos pueden ser tocar instrumentos musicales, jugar a juegos, practicar deportes, realizar actividades artesanales etc.
f) Comparte con ellos el arte y el folclore de tu comunidad: una de las formas más especiales mediante las cuales las personas conectamos y comunicamos nuestra cultura, es a través de la música, el baile, la escritura, la pintura y cualquier otra expresión artística. Promueve la curiosidad de tus hijos/as en el arte de tu cultura y edúcales en las creaciones más representativas de tu comunidad.
g) Viaja al país de origen: una de las formas más evidentes de transmitir tu cultura a tus hijos es poniéndoles en contacto directo con la misma, promoviendo el vínculo con la tierra en la cual nace y se desarrolla.
h) Escolariza a tus hijos en centros que mantengan la cultura propia como referencia: esto ayudará a que tu hijo pueda encontrar en la escuela una comunidad de niños/as y adolescentes en su misma situación, con quienes puedan compartir experiencias comunes e inquietudes.
i) Emplea las nuevas tecnologías: a través de blogs, vídeos, juegos, películas y muchos otros contenidos web, podrás educar y acercar a tu hijo en su cultura de origen de forma amplia, entretenida y muy accesible. A través de las videollamadas, podrán mantener contacto con su entorno previo de manera más habitual y menos costosa.
Departamento Psicológico, Psicoterapéutico y Coaching
Psicóloga
Adultos y adolescentes
Idiomas de trabajo: Español e inglés
Influencia del apoyo familiar para la salud mental de los jóvenes lgbtiq+
Tradicionalmente, las personas lesbianas, gays, transexuales o con otras orientaciones sexuales o identidades de género no normativas, han sido discriminadas y objeto de múltiples actitudes y conductas de odio.
Hasta el año 1973, la homosexualidad era considerada un trastorno mental de acuerdo con el Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales (DSM). Por otro lado, hasta el año 2007, no se reconoció en España el derecho de cualquier persona a sentirse hombre o mujer, y no fue hasta el año 2013 que el “Trastorno de la Identidad de Género” fue eliminado del DSM (Los transexuales ya no son enfermos mentales, 2012).
Afortunadamente, en las últimas décadas, las sociedades occidentales han experimentado una importante y necesaria transformación en cuanto a los derechos y libertades sexuales de las personas. Actualmente, la diversidad sexual está más presente en los medios de comunicación, en las leyes y se ha convertido en una realidad más visible y común, especialmente entre las generaciones más jóvenes. Sin embargo, esta transformación no ha sido fácil, ni rápida, ni puede darse por culminada, puesto que en la actualidad las personas heterosexuales y cisgénero siguen manteniendo un privilegio frente a otros colectivos menos aceptados socialmente (Luján y Tamarit, 2012).
Salud mental en personas LGTBIQ+
Numerosas investigaciones han tratado de explicar las consecuencias del estigma hacia personas pertenecientes al colectivo LGTBIQ+, encontrándose niveles de bienestar más bajos y una mayor frecuencia de problemas de salud mental en las minorías sexuales, como ansiedad, depresión, trastornos por abuso de sustancias y tendencias suicida. Los estudios más recientes confirman que a pesar del avance social en términos de aceptación de la pluralidad sexual, estas minorías siguen sufriendo más trastornos psicológicos, evidentemente no como resultado de su orientación sexual o identidad de género per se (Trevor, 2020).
Para comprender esta disparidad de salud mental en comparación con la población heterosexual y cisgénero, se ha argumentado que los jóvenes que pertenecen a minorías sexuales, o que son percibidos como tal, experimentan elevados niveles de estrés a lo largo de su desarrollo psicosocial. Este estrés generalmente va de la mano de una interiorización de las extendidas actitudes homófobas y tránsfobas de la sociedad, así como del ocultamiento de la condición de minoría sexual (Katz-Wise, et al, 2016).
La principal fuente del estrés experimentado por estas personas proviene de su contexto social inmediato, de manera que la peor salud mental en las minorías sexuales suele ser consecuencia de un entorno social hostil o estresante. Algunas experiencias vitales, como la victimización por parte de compañeros en las instituciones educativas, fenómeno más conocido como bullying, ha sido asociado en gran medida con el malestar psicológico de estos jóvenes. No obstante, existe un factor social que ha recibido una menor atención desde los estudios psicológicos que puede tener un enorme impacto sobre la salud mental de estas personas: la aceptación y el apoyo familiar.
Importancia del apoyo familiar
La familia es una fuente central de apoyo en la adolescencia, y una adecuada dinámica familiar es esencial para el bienestar y el desarrollo de los jóvenes. Por otra parte, la adolescencia y la adultez emergente suelen marcar el momento en el que las personas se hacen conscientes y manifiestan su orientación sexual e identidad de género, por lo que la familia ocupa un lugar muy importante durante este proceso (Rosario y Schrimshaw, 2014). Además, la experiencia de la revelación de la orientación sexual o de la identidad de género es un evento potencialmente estresante para los jóvenes LGTBIQ+, ya que el rechazo familiar puede convertirse en una amenaza importante para su bienestar psicológico (Newcomb et al., 2019).
Desafortunadamente, estos jóvenes tienen una mayor posibilidad de experimentar rechazo parental por su condición de minoría sexual. Debido al estigma que recae sobre esta población, algunos padres encuentran dificultades a la hora de comprender y aceptar la orientación sexual o la identidad de género de sus hijos/as, y pueden adoptar actitudes de rechazo o sobreprotección excesiva.
En algunas ocasiones, los padres interpretan la orientación sexual de sus hijos/as como una “fase”, transmitiendo una negación o ambivalencia parental a sus hijos/as. Estos comportamientos y actitudes en el seno familiar pueden tener un efecto muy nocivo para el desarrollo psicosocial de los adolescentes.
Sin embargo, un estudio evidencia que si un adolescente LGTBIQ+ recibe un adecuado apoyo familiar, el efecto protector sobre su salud mental que puede verse reflejado tanto de manera directa como indirecta. De manera directa, al influir en su autoaceptación, autoestima y sentimiento de seguridad en sí mismo. De manera indirecta, al haberle podido educar en maneras adecuadas de hacer frente a la homofobia o la transfobia, así como a prevenir o enfrentarse a los incidentes de intimidación fuera del contexto familiar. En este sentido, la familia puede constituir un elemento fundamental a la hora de proteger a las minorías sexuales de la internalización de los efectos de la victimización o de otros ataques de la sociedad (Sidiropoulou et al., 2019).
¿Cómo se puede trabajar con estas familias en terapia?
De los párrafos anteriores puede concluirse que trabajar con las familias de adolescentes o jóvenes LGTBIQ+ puede ser de gran importancia a la hora de preservar su salud mental. A través de la terapia psicológica, es posible ayudar a las familias a reconocer y modificar sus falsas creencias respecto al colectivo, su estigma y fomentar sus actitudes y comportamientos de aceptación y apoyo hacia sus hijos/as.
No menos importante resulta el adecuado abordaje psicológico del estrés experimentado por las personas LGTBIQ+, así como de los posibles problemas de salud mental vinculados al mismo. Este trabajo terapéutico debe ser llevado a cabo por profesionales capacitados para trabajar con diversidad sexual y de género. Resulta de especial importancia prestar atención a los problemas de aceptación y rechazo de los padres, así como al trabajo conjunto con ellos, con el objetivo de lograr que los jóvenes desarrollen un sentido saludable de sí mismos en términos de su orientación sexual.
A su vez, el trabajo terapéutico individual debe enfocarse al adecuado manejo de la homofobia y transfobia en los distintos contextos sociales de la persona, así como de los efectos psicológicos acarreados por las posibles experiencias de discriminación. Esto requiere de una modificación de falsas creencias sobre uno mismo y de un fortalecimiento de la autoestima en los planos cognitivo y emocional, así como de un aprendizaje de estrategias conductuales para lidiar con situaciones potencialmente estresantes, por ejemplo, habilidades sociales.
Referencias:
- Alfageme, A. (2012, 5 diciembre). Los transexuales ya no son enfermos mentales. El País. Recuperado de https://elpais.com
- Katz-Wise, S., Rosario, M., y Tsappis, M. (2016). LGBT Youth and family acceptance. Pediatric Clinics of North America, 63(6), 1011-1025. https://doi.org/10.1016/j.pcl.2016.07.005
- Newcomb, M., LaSala, M., Bouris, A., Mustanski, B., Prado, G., Schrager, S., y Huebner, D. (2019). The influence of families on LGBTQ youth health: A call to action for innovation in eesearch and intervention development. LGBT Health, 6(4), 139-145, https://doi.org/10.1089/lgbt.2018.0157
- Rosario, M., y Schrimshaw, E. W. (2014). Theories and etiologies of sexual orientation. En D. L. Tolman, L. M. Diamond, J. A. Bauermeister, W. H. George, J. G. Pfaus, y L. M. Ward (Eds.), APA handbooks in psychology. APA handbook of sexuality and psychology, Vol. 1. Person-based approaches (p. 555–596). American Psychological Association. https://doi.org/10.1037/14193-018
- The Trevor Project. (2020). 2020 National Survey on LGBTQ Youth Mental Health. The Trevor Project.
- Sidiropouloul, K., Drydakis, N., Harvey, B., y Paraskevopoulou, A. (2019). Family support, school-age and workplace bullying for LGB people. International Journal of Manpower. https://doi.org/10.1108/IJM-03-2019-0152
Departamento Psicológico, Psicoterapéutico y Coaching
Psicóloga
Adultos y adolescentes
Idiomas de trabajo: Español e inglés
Retos de los hijos de una tercera cultura
Helena es una adolescente de 17 años con padres de origen turco, pasaporte británico y que ha vivido en tres países europeos a lo largo de su vida. Ahora que por motivo del trabajo de sus padres se ha mudado a una ciudad distinta, se encuentra llena de ilusión por hacer nuevos amigos. Sin embargo, aunque le gusta conocer a gente nueva, no siempre le resulta fácil. Especialmente en el momento en el que aparece la temida pregunta… ¿De dónde eres?
Entonces empieza a ponerse nerviosa, siente un nudo en la garganta y miles de pensamientos aterrizan es su cabeza de forma incontrolable: “¿Debo hablar del país en el que me crie de pequeña? ¿o del país dónde viví los últimos ocho años de mi vida? o quizá, ¿del país de del cual procede mi familia?” Finalmente, opta por contar la versión corta de una larga historia vital repleta de aeropuertos, despedidas, bienvenidas, idiomas, colegios y experiencias.
La complejidad escondida detrás de una sencilla pregunta
«¿De dónde eres?» es una de las preguntas más fáciles de responder para la mayor parte de las personas. Sin embargo, para algunas minorías es una de las más desafiantes. Helena siente un arraigo distinto a cada uno de los países en los que ha vivido, así como al país del que procede su familia. De cada una de las culturas en las que se ha encontrado inmersa a lo largo de su vida, ha adquirido diferentes formas de relacionarse con los demás, costumbres, valores e ideas. Sin embargo, no tiene la sensación de pertenecer a ninguna de ellas.
«¿De dónde soy?» se ha preguntado a sí misma varias veces. Esta es la pregunta que se hacen a menudo las personas que, como ella, pertenecen al colectivo de los “niños de tercera cultura”, TCKs (Third Culture Kids) por sus siglas en inglés.
¿Qué significa ser un niño de la tercera cultura?
Los TCKs son aquellos niños/adolescentes que han pasado una parte importante de sus años de desarrollo fuera de la cultura de sus padres o de la que le correspondería por la nacionalidad de su pasaporte. La primera cultura, hace referencia a la de los padres del niño. La segunda, a la del país (o países) de acogida en los que ha vivido. La tercera cultura, corresponde a la fusión de las dos primeras, en la que el niño adopta ciertos rasgos de cada una para crear su propia identidad cultural.
Esta es, no obstante, una definición muy básica, ya que cada niño tiene su propia historia. El término TCKs no engloba solo a los niños que han crecido en una cultura distinta a la de sus padres, también a los niños adoptados por familias de otra cultura e incluso a los hijos de padres con distintas culturas. Mientras que algunos de ellos saltan de un lugar a otro cada año, otros permanecen casi toda su infancia en el mismo lugar, conviviendo permanentemente con culturas diferentes dentro y fuera del hogar.
Actualmente, debido al elevado nivel de globalización alcanzado por la sociedad, resulta muy difícil definir las diversas circunstancias por las cuales un niño puede ser definido como un TCK. Sin embargo, hay dos aspectos relativos a este colectivo que están claros. Por un lado, que, debido al exponencial aumento de los movimientos migratorios, se trata de un colectivo en constante crecimiento. Por otro lado, que a pesar de que la historia de cada TCK es única e irrepetible, este grupo de personas comparten la singular característica de haberse criado en un intenso contacto con diferentes culturas.
Ventajas de ser TCK
Desde la infancia, las personas tendemos a adaptarnos a la cultura que nos rodea internalizando las actitudes y comportamientos promovidos por la misma. Adquirimos costumbres, como comer o dormir a determinadas horas, aprendemos a relacionarnos y comunicarnos con los demás en distintos contextos sociales y desarrollamos nuestro sentido del humor, así como nuestro juicio sobre lo que está bien o mal. A través de nuestra cultura, construimos nuestras gafas para observar el mundo y nuestro manual de instrucciones para vivir en él. Por lo tanto, no es de extrañar que la coexistencia de distintas culturas en la vida de un niño o el cambio de una a otra, tenga un gran impacto en su desarrollo psicosocial.
Se han identificado numerosos aspectos positivos de esta experiencia:
- Los TCK tienen un gran bagaje internacional y suelen mantener a lo largo de toda su vida interés por conocer nuevas culturas. Tienen una gran capacidad de adaptación y una gran sensibilidad para valorar la riqueza de la cultura de cada individuo.
- Suelen desarrollar una mentalidad abierta a la diferencia, así como un estilo relacional basado en la tolerancia, el respeto y la empatía.
- Adquieren rápidamente habilidades para desenvolverse socialmente, habilidades de comunicación e incluso suelen hablar con fluidez dos o más idiomas.
- La diversidad de las situaciones a las que se enfrentan, hace que se conviertan en personas con un elevado nivel de autonomía, altamente resolutivas y con una gran disposición para ayudar a los demás.
Retos de ser TCK
Por otro lado, los cambios culturales que los TCK experimentan desde sus primeros años de vida, también acarrean algunas dificultades:
- Como se ha expuesto en la introducción del artículo, los TCK pueden tener dificultades para definir su propia identidad al no encontrarse ligada a una cultura específica. Un comportamiento considerado perfectamente normal en la cultura del lugar en el que vive un TCK, puede estar prohibido de acuerdo con la cultura de sus padres. Un chiste que resulta divertido en una de las culturas en las que ha vivido, puede resultar ofensivo en otra. Por ello, estos niños experimentan un complejo proceso a la hora de internalizar los valores y hábitos que les definen como personas, a la hora de comprender quiénes son.
- Para algunos TCK, la sensación de no tener un hogar base al que siempre pueden volver puede generar un sentimiento de inseguridad y de soledad en el mundo. Para estos niños, el extendido cliché “el hogar es donde están las personas a las que amas”, es una realidad muy importante. Para ellos, su hogar no viene definido por un lugar, sino por donde puedan estar junto a sus seres queridos.
- En muchas ocasiones los TCK tienen la sensación de ser los niños diferentes, los raros, los que no encajan, los que no comparten los gustos, las aficiones o las ideas con sus compañeros de clase. Los que no tienen la misma forma de hablar, el acento o las expresiones. Y algunas veces, los que tienen un aspecto físico distinto al resto. Esto hace que puedan sentirse “dejados de lado” o aislados, especialmente en los nuevos comienzos.
- Para la mayor parte de las personas nunca es fácil decir adiós. Algunos de estos niños pasan varios años en un lugar, hasta que un día tienen que hacer las maletas y despedirse de todo lo que han construido allí: amigos, profesores, actividades, rutinas…Las emociones producidas por estas constantes despedidas pueden ser muy fuertes y dolorosas para algunos TCK. Además, interfieren a la hora de crear nuevas conexiones sociales en los lugares a los que se mudan, ya que en ocasiones se preguntan “¿Para qué voy a hacer nuevos amigos aquí si nos marcharemos de nuevo en un tiempo?”.
Tips para padres de TCK
Es normal que, como padres, surjan muchas dudas a la hora de educar a los hijos en una cultura diferente a la suya propia. Muchas veces, los padres han vivido una infancia muy distinta a la que se enfrentan sus hijos y pueden sentirse perdidos a la hora de empatizar con su experiencia e identificar los aspectos en los cuales necesitan un mayor apoyo.
Estos son algunos tips generales que pueden ser de utilidad para estos padres:
- Trata de mantenerte consciente de que ser un TCK puede conllevar dificultades en muchos aspectos. Se honesto con tu hijo, hazle ver que sabes que no es fácil, muéstrate abierto respecto al tema e intenta que él pueda hablar lo más cómodamente posible acerca de cómo se siente, qué piensa y qué necesita.
- Mantén vivo el vínculo con tu cultura de origen y con tus familiares para fortalecer el sentido de identidad de tu hijo y de pertenencia a una cultura. Intenta comunicarte con el tu idioma y hacerle participe de las tradiciones de tu cultura (comidas, costumbres, festividades…).
- Ayuda a tu hijo a establecer nuevas relaciones en los lugares a los que os mudáis, propiciando encuentros con otros niños que han vivido la experiencia de ser un TCK. De esta forma, podrá sentirse más acompañado y comprendido por amigos de su edad.
- Comunícate con las instituciones educativas de tu hijo explicando su caso concreto e involucrando a los profesores y counselors en su proceso adaptativo.
Departamento Psicológico, Psicoterapéutico y Coaching
Psicóloga
Adultos y adolescentes
Idiomas de trabajo: Español e inglés